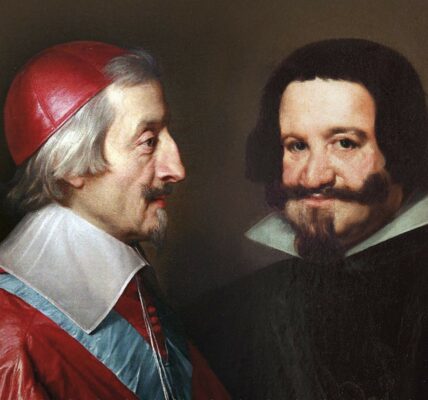Desde el siglo xvii el capitalismo atlántico se sirvió de millones de trabajadores, forzados o no, para construir un nuevo sistema económico. Tanto su lucha anónima por revertir su situación como su búsqueda de un nuevo modo de vivir protagonizan La hidra de la revolución.
Vivir en Jamestown durante el invierno de 1609-1610 no era la experiencia más agradable del mundo. El primer asentamiento permanente inglés en suelo norteamericano tenía apenas dos años de existencia, hacía mucho frío y los víveres escaseaban. Por si fuera poco, el gran objetivo de la Virginia Company era mantener la disciplina. Muchos de sus trabajadores eran servants, personas obligadas a trabajar en régimen de esclavitud durante varios años. Los motines y las deserciones eran habituales y para cortar de raíz la situación, los rectores de la colonia endurecieron aún más el régimen laboral. Entraron en vigor unos estatutos que declaraban una ley marcial en el asentamiento que permitía los más graves castigos a quien osara cuestionar la autoridad. Se impuso el terror a través de los azotes.

No es de extrañar que los trabajadores desearan escapar. Muy cerca de Jamestown tenían un claro ejemplo de que otra vida era posible; unos 14 000 indios algonquinos se organizaban en diferentes aldeas bajo la jefatura de Wahunsonacock. No tenían Estado ni propiedad privada, la caza y recolección les proporcionaba una dieta mucho más saludable y variada que la de los colonos europeos y existía libertad sexual tanto para hombres como para mujeres ─eran un pueblo matrilineal─ fuera del matrimonio. En contraste con los azotes y las jornadas maratonianas de trabajo, parecía una utopía. Ante este panorama no es ninguna sorpresa que las deserciones fueran habituales. Cientos de colonos explotados se mezclaron en armonía con los nativos y adoptaron sus costumbres y su modo de vida.
Quizá al leer los párrafos anteriores se haya sorprendido. No se preocupe, es normal. Es una parte de la historia de la colonización atlántica poco conocida; no todo fue guerra y explotación hacia los nativos. Muchos colonos, obligados a trabajar rodeados de penurias a miles de kilómetros de su tierra por el simple hecho de ser pobres, preferían arriesgarse a sufrir terribles castigos por desertar para intentar vivir una vida más cómoda y tranquila.
La hidra de la revolución, de Peter Linebaugh y Marcus Rediker, pretende recuperar y dar a conocer la historia del proletariado atlántico. Su tesis es demoledora: el nacimiento y la expansión del capitalismo colonial europeo se forjó sobre los hombros de esclavos africanos y trabajadores pobres en situación de semiesclavitud. Una historia moldeada a base de latigazos y revueltas.
Acabar con lo común para tomar el mundo
La historia del capitalismo atlántico comenzó en los bosques de Inglaterra. Los cercamientos de terrenos comunales han sido muy estudiados; E. P. Thompson, por ejemplo, los sitúa en el origen de la formación de la clase obrera del país. Debido a la privatización de los terrenos agrícolas, miles de campesinos perdieron un aporte vital para su economía y alimentación. El avance de esta política ─a partir del siglo xvii con apoyo gubernamental─ provocó el empobrecimiento de una población que se vio obligada a emigrar a las ciudades donde conformaron una masa proletaria que acabó siendo la mano de obra perfecta para los futuros industriales. Linebaugh y Rediker se alinean con esta postura, pero se centran en la participación ─forzada en la mayoría de los casos─ de estas masas empobrecidas en la creación y consolidación del capitalismo atlántico de la Edad Moderna.
El cercamiento es la realidad más conocida de un amplio programa de privatización de los recursos que antaño eran comunes. Por poner otro ejemplo, en 1581 se construyó en el Puente de Londres el primer suministro privado de agua de la ciudad, que hasta entonces había disfrutado este preciado líquido de forma gratuita gracias a la Hermandad de San Cristóbal de los Aguadores. Ante la novedad, la cofradía protestó al Parlamento, que se puso de lado ante la situación. Para 1660 toda el agua que llegaba a la capital inglesa lo hacía desde conducciones privadas, lo que dificultaba aún más la vida de las capas más pobres de la ciudad.
Los campesinos sin tierra que llegaban a las ciudades tenían una concepción del trabajo muy diferente de la que necesitaban las élites. El incipiente capitalismo precisaba muchas manos para talar árboles, acarrear madera, vallar terrenos y construir barcos y puertos. Fue el principio de los discursos que estigmatizaban la pobreza y atacaban la vagancia. Las diatribas precedieron a la acción. Las élites, que controlaban el poder económico y político, utilizaron los resortes del Estado para conseguir su objetivo. La ética del trabajo capitalista se implantó mediante el miedo.
El patíbulo se convirtió en un elemento familiar para todos los habitantes de las ciudades. Solo un dato: durante el siglo xvii unas 800 personas eran ajusticiadas cada año en toda Inglaterra. El lector podrá pensar que estos castigos se reservaban para los delitos más infames, pero la realidad era bien distinta; se penaba con la muerte los delitos contra la propiedad para dejar claro el nuevo orden social. Un ejemplo ilustrativo lo presenta la ciudad de Exeter: entre 1620 y 1680 se ahorcó a 436 personas, de las cuales 314 fueron ajusticiadas por delitos contra la propiedad (robos con allanamientos de morada, asaltadores de caminos o pequeños hurtos en la calle). Baste recordar que el mínimo valor robado para que el ratero fuera a la horca era tan solo de 18 peniques.

La horca era un terror diseñado para destruir la voluntad humana, pero no era el único castigo. La mayoría de los procesados no eran asesinados, sino que su condena fue ser útil para la economía. Las prisiones y correccionales tenían como objetivo que el reo obtuviera cultura del trabajo. Para hacernos una idea de cómo eran los centros de internamiento de la época más que en una cárcel tenemos que pensar en una fábrica. Los castigos se enredaban con la producción capitalista. Un testimonio directo de un encarcelado de 1596 rescatado por los autores es un buen ejemplo de la combinación de sufrimiento y trabajo:
«La tarea cotidiana es atar en manojos de veinticinco libras de cáñamo o, si no, quedarse sin comida. Luego fui encarcelado durante nueve semanas a un bloque y un mes más también a él y cinco meses sin el bloque en Little Ease y en uno de los torreones, que era igual de malo, y estuve durante cinco semanas en el molino y diez días en pie con ambas manos estiradas por encima de la cabeza contra el muro en la picota».
La relación entre la cárcel y el nacimiento del capitalismo fue estudiada de forma magnífica por los historiadores italianos Dario Melossi y Massimo Pavarini en Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos xvi–xix) (México DF, 1987, original en italiano de 1977).
Masacre y colonización, dos caras de la misma moneda
Sin embargo, todo aquello era un preludio de lo que vino unas décadas después. Desde 1617 la ley contemplaba la deportación como castigo aplicable a los delincuentes y, a partir de ese momento, miles de personas fueron condenadas a galeras o a formar parte del ejército colonial. Sir William Monson, vicealmirante de la Royal Navy y miembro de la Cámara de los Comunes dejó clara cuál era la política a seguir:
«El terror que inspiran las galeras hará que los hombres eviten la vagancia y el robo, dedicándose a trabajar y esforzarse; mantendrá a los sirvientes y aprendices sometidos por el temor … evitará mucha de la sangre que se derrama en ejecuciones de ladrones y delincuentes, y más de este reino que de cualquier otro … Y para que puedan ser reconocidos por los demás, se les debe afeitar tanto la cabeza como la cara, y se les marcará en la mejilla con un hierro candente, para que los hombres sepan que éstos son los trabajadores del rey, porque así han de ser llamados y no esclavos».
A lo largo del siglo xvii 200 000 personas fueron enviadas a América como trabajadores forzosos (nada menos que dos tercios de todas las personas que embarcaron desde las islas británicas). Se trataba de contratos de servidumbre por varios años a cambio de poseer tierras al finalizar el acuerdo. Muchos eran condenados a ello, otros eran directamente secuestrados ─la mayoría niños acogidos en correccionales─, mientras que otra parte firmaba el contrato de forma voluntaria, con toda la voluntariedad que puede permitir la desesperación económica, claro.
Los irlandeses fueron los grandes perjudicados de esta realidad en las islas. Tras la anexión definitiva del país, el poder inglés utilizó toda su maquinaria propagandística para deshumanizar por completo a la población. Eran la hez de la tierra y, por ello, se podía hacer con ellos lo que se quisiera. De hecho, no se exterminó a los irlandeses porque alguien debía cultivar la tierra, pero sí fueron esclavizados: 34 000 irlandeses, un sexto de los varones adultos, fueron vendidos como esclavos tras la conquista de 1649.
Una vez en América, los irlandeses compartían las penalidades del trabajo en el campo con los esclavos africanos, los servants ingleses, los gitanos desterrados y con veteranos de la revolución inglesa que debieron huir tras la restauración monárquica. E hicieron piña. Durante años, la conjunción del modelo revolucionario de cavadores y niveladores con la desposesión de estos trabajadores forzados provocó decenas de revueltas que perturbaron la dominación de la burguesía comercial y terrateniente inglesa. Eran conscientes de que otra forma de vida era posible y lucharon por intentar conseguirla. La élite capitalista consiguió siempre retomar el control, pero las ideas sobrevivieron, mutaron y se expandieron. La propia realidad mundial del capitalismo fue la causa de que el ideario revolucionario se trasladaran de un lugar a otro. Los barcos mercantes recorrían el océano cargados de mercancías muy valiosas para los mercaderes, pero también llenos de creencias subversivas. Los marineros eran fundamentales para la economía, pero constituían una masa de desheredados que buscaban una vida distinta y sus huelgas ponían en jaque a la primera potencia comercial del mundo. La paradoja era que los armadores de los barcos necesitaban y odiaban por igual a los marineros, esa era su fuerza revolucionaria.
La colaboración entre blancos pobres y esclavos negros era una pesadilla para los terratenientes de las Antillas y fomentaron teorías racistas para dividir una unión que podía acabar con su modo de vida. Los europeos que trabajaban los campos eran pobres, sí, pero al menos eran blancos y no debían mezclarse con los inferiores negros. La legislación de finales del siglo xvii promovió que los servants fueran sustituidos por esclavos africanos y que los colonos blancos pasaran a ejercer tareas de supervisión en una clara manifestación de división racial.

Sin embargo, ni la ideología revolucionaria ni la colaboración entre razas murieron. La historia del capitalismo atlántico está jalonada de revueltas que fueron transformando la realidad de la vida de los millones de personas que constituían el proletariado necesario para el enriquecimiento de los capitalistas europeos. La Hidra de la Revolución deja claro que no es cierto ese pensamiento tan extendido de que los esclavos de la Edad Moderna se conformaban con su posición subalterna en el mundo y que no cuestionaban la situación porque «era lo único que conocían». Los múltiples ejemplos que aportan Linebaugh y Rediker reflejan de forma muy clara que otro mundo era posible y que las ideas que cuestionaban el statu quo recorrían el océano poniendo en contacto a gentes de diversos orígenes que se preguntaban si no se podría vivir de otra manera. Un contacto entre realidades que se mantuvo durante toda la historia de la navegación atlántica y que promovió la mejora de las condiciones de vida de millones de personas cuyo trabajo garantizaba el enriquecimiento de las élites capitalistas. Como dijo Robin Blackburn, historiador británico y editor de la New Left Review entre 1981 y 1999, La Hidra de la Revolución es «una gran obra que nos recuerda que debemos muchas de nuestras ideas políticas más importantes no tanto a los filósofos, y menos aún a los estadistas, como a las luchas cotidianas de los trabajadores».

Título: La hidra de la revolución. Marineros, esclavos y campesinos en la historia oculta del Atlántico.
Autores: Peter Linebaugh y Marcus Rediker.
Traductora: Mercedes García Garmilla.
Publicación: 2005 [original en inglés del 2000].
Editorial: Crítica.
[La hidra de la revolución está descatalogado desde hace años, pero puedes buscarlo en tu biblioteca más cercana aquí].